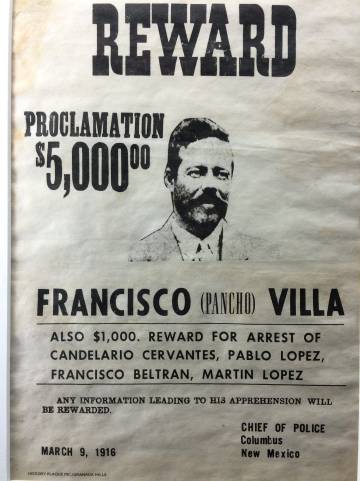Eduardo Cote Lamus
AN DER GEWESENHEIT
AN DER GEWESENHEIT
“Así era”. “Aquí fue”. “Allí estaba”.
“Si caminamos a la izquierda . . .”
“. . . más allá . . .” Y la noche en Berlín estaba alerta
en sus ojos. De su largo pelo rubio,
puro, caía nuevo el pasado.
Nada había sino el tremendo muñón
de las ruinas. Pero ahí,
a través del presente bajaban a su boca
viejas palabras. “En aquella ventana que no existe
la luz daba como si fuese a un lago”.
El Spree comienza lento, casi sin moverse
arroja a sus orillas una ciudad;
un hombre llegó, lanzó el arpón
y a su lado, junto al montón e pescado
vino el comercio. Después se hizo el puente
y tuvo el río sombra distinta a la del bosque.
En el pasado hay un futuro muerto;
de ahí que para esto haya otro nombre:
el sueño. Y se comienza por volver la vista,
como si comiendo el pan
siguiéramos el curso de la harina.
“Aquí esto era distinto”. Y yo sabía
por el calor de su mano que aquello había sido
distinto. “No lo conocí”. Y yo sabía
que ella misma era más que sus palabras.
El asfalto ahuecado. El triste silencio
de sus palabras, sólo comparable al tambor
de las estrellas en la noche.
En el Ostberlin hay una casa
sin cara en la Eberwälderstrasse.
La metralla deshizo sus facciones,
pero amorosamente sobre la
tragedia, los materos florecen
con flores migratorias que las manos
de cuidadosas mujeres cultivan.
Es acaso no más que la remota
esperanza, el rumor de los colores
o el candor entregado de antiguos amantes guerreros
poseyéndose bajo las bombas.
“Es el tiempo”, dijo, y su voz era como
una fotografía vieja, como
la sombra de ella misma en la infancia.
“Si lanzas una piedra hubiese dado
exactamente en la ventana . . .”
Allí pasó una vez otoño de largo.
Pero el tiempo en Berlín cae igual
que una piedra sin esperanza
en la soledad. En sus manos la caricia
era como leño para un náufrago
y el amor que por su piel corría
cayó conmigo al lecho desatando
las perdidas visiones, los recuerdos que no tuvo,
el pavor buscando compañía.
“Si caminamos a la izquierda . . .”
“. . . más allá . . .” Y la noche en Berlín estaba alerta
en sus ojos. De su largo pelo rubio,
puro, caía nuevo el pasado.
Nada había sino el tremendo muñón
de las ruinas. Pero ahí,
a través del presente bajaban a su boca
viejas palabras. “En aquella ventana que no existe
la luz daba como si fuese a un lago”.
El Spree comienza lento, casi sin moverse
arroja a sus orillas una ciudad;
un hombre llegó, lanzó el arpón
y a su lado, junto al montón e pescado
vino el comercio. Después se hizo el puente
y tuvo el río sombra distinta a la del bosque.
En el pasado hay un futuro muerto;
de ahí que para esto haya otro nombre:
el sueño. Y se comienza por volver la vista,
como si comiendo el pan
siguiéramos el curso de la harina.
“Aquí esto era distinto”. Y yo sabía
por el calor de su mano que aquello había sido
distinto. “No lo conocí”. Y yo sabía
que ella misma era más que sus palabras.
El asfalto ahuecado. El triste silencio
de sus palabras, sólo comparable al tambor
de las estrellas en la noche.
En el Ostberlin hay una casa
sin cara en la Eberwälderstrasse.
La metralla deshizo sus facciones,
pero amorosamente sobre la
tragedia, los materos florecen
con flores migratorias que las manos
de cuidadosas mujeres cultivan.
Es acaso no más que la remota
esperanza, el rumor de los colores
o el candor entregado de antiguos amantes guerreros
poseyéndose bajo las bombas.
“Es el tiempo”, dijo, y su voz era como
una fotografía vieja, como
la sombra de ella misma en la infancia.
“Si lanzas una piedra hubiese dado
exactamente en la ventana . . .”
Allí pasó una vez otoño de largo.
Pero el tiempo en Berlín cae igual
que una piedra sin esperanza
en la soledad. En sus manos la caricia
era como leño para un náufrago
y el amor que por su piel corría
cayó conmigo al lecho desatando
las perdidas visiones, los recuerdos que no tuvo,
el pavor buscando compañía.